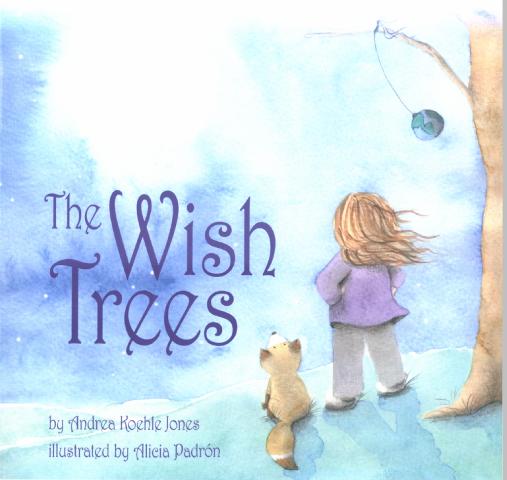Carlos M. Padrón
Desde que yo tenía 12 años comencé a ganarme epítetos y comparaciones como “Tienes mucha letra menuda”, ”Eres un protestón”, y “¡Aquí tenemos a Pedro Padrón!” (que fue un tío mío, hermano menor de mi padre, al que no conocí pero que, dado el parecido que en varios aspectos tengo con él, escribiré algo al respecto algún día). Y me los gané porque yo objetaba dichos y principios que todos aceptaban sin rechistar. Por ejemplo, a eso de,
- “Madre no hay sino una”, yo replicaba que padre también hay sólo uno.
- “A la mujer, ni con el pétalo de una rosa”, yo respondía que si una mujer me enfrentaba como si ella fuera un hombre, como un hombre y como a hombre le respondería.
- “¡La película es buenísima! Lloré desde el comienzo hasta el final”. Mi pregunta era que desde cuándo el arte se mide con cantidad de llanto, y eso enfurecía a sirias y a troyanas.
- Y me burlaba de quienes usaban la estúpida expresión “¡Me extraña!” que por un tiempo fue usada, como respuesta o comentario a todo, por quienes se consideraban chic, o “in”, como se diría hoy.
Para colmo, yo declaraba públicamente cuáles muchachas tenían piernas bonitas y cuáles no, y como las segundas eran más que las primeras, cosechaba un buen lote de antipatías entre las féminas cuyas extremidades inferiores no merecían mi aprobación. “¡Nieto de su abuelo!”, me decían con despecho.
Una dama, ya mayor pero con unas piernas que parecían troncos de pino, me gritó un día en una reunión: “¡Ojalá a la mujer con la que te cases se le llenen de várices las piernas!”. O sea, como entonces se decía en El Paso, “me pidió una plaga”.
Y un par de años después comencé a ganarme también la antipatía de varios Curas porque yo ponía en duda y tela de juicio algunas de las cosas que ellos decían.
Una vez, creo que con motivo de la Fiesta del Sagrado, desde Santa Cruz de Tenerife trajeron a El Paso como predicador especial a un tal Padre Eguiraun —creo que se llamaba así, aunque no estoy seguro—, pero sí lo estoy de que se distinguía por su arrogancia.
Como yo formaba parte del grupo de Jóvenes de Acción Católica, un día el tal Padre Eguiraun nos preguntó a algunos de ese grupo qué opinábamos sobre sus sermones.
Ante el silencio que se hizo opté por contestar yo, y le dije que, en mi opinión, no estaba bien que los basara principalmente en Teología, pues gran parte de la gente que los escuchaba ni siquiera creía en Dios, por lo que me parecía que debería comenzar por destruir esa incredulidad si es que iba a continuar con el mismo tema.
Maldita la gracia que al Padre Eguiraun le hizo mi comentario, que luego, y no para suerte mía, llegó a oídos del párroco del pueblo.
Pero el tiempo me dio la razón, porque al año siguiente trajeron como predicador especial a un jesuita de apellido, si mal no recuerdo, Arriola. Los sermones de éste nada tenían de teológicos; trataban de problemas de la vida diaria que eran del interés de la mayoría de los feligreses.
A partir del primer sermón, a la iglesia comenzaron a acudir más y más personas, hasta que la llenaron. La sencillez, la claridad y la lógica del Padre Arriola eran de primera, estaban a la altura de los campesinos que conformaban la audiencia, y así se ganó la atención y el respeto de todos.
Para cuando yo tenía 18 años, eran varios los Curas que no me querían cerca, y por eso nunca pude ingresar en ninguno de los famosos Cursillos de Cristiandad que en la segunda mitad del decenio de los años ’50 estuvieron de moda. A quienes me apadrinaron para ver de que yo entrara en alguno de esos cursillos les decían, a guisa de explicación para no aceptarme, que yo era una amenaza.
Volviendo atrás unos años, poco tiempo después de haber dejado la niñez y comenzar a interesarme por las muchachas, dije que “Las mujeres son las niñas mimadas de la sociedad” (al menos allá se usaba entonces, para referirse al súmmum del mimo, la expresión “niña mimada”), y con esto me eché encima a todas las féminas de mi entorno y a buena parte de los varones.
Pero hoy, pasados más de 50 años, sigo creyendo lo mismo, y aunque sé que hay excepciones a lo que voy a decir, las que conozco no son suficientes para hacerme cambiar de opinión. Al contrario, son tan pocas que servirían para corroborar lo de que “la excepción confirma la regla”.
Lo de las niñas mimadas de la sociedad lo dije al percatarme de cómo las mujeres entendían una relación de pre-noviazgo entre dos jóvenes, pues si resultaba que el varón estaba enamorado de la muchacha, y que a ella no le gustaba él pero que, con insistencia, el muchacho trataba de hacerla cambiar de opinión, el comentario era, excepto si el muchacho tenía muy buena posición social: «¿Pero ese bobo no se da cuenta de que está molestando a la pobre muchacha? ¿de que a ella no le gusta él? ¿¡Por qué sigue rondándola como mosca de caballo!?».
Pero si el caso era al contrario, o sea, si resultaba evidente que a una muchacha le gustaba mucho un muchacho, pero él no le hacía caso, entonces el comentario era: «¿Es que ese bobo no se da cuenta de que ella está coladita [1] por él? ¿Por qué no le hace caso? ¿Dónde cree él que va a conseguir una mejor?».
Y este comentario tenía sus bemoles, pues movía a pensar que no siempre las mujeres estaban coladitas por su pareja —como, p.ej., cuando el muchacho tenía muy buena posición social,…— y que, por tanto, cuando lo estuviera era algo que el muchacho debería aprovechar. En fin, que como ella estaba coladita, pues había que complacerla como a una niña mimada.
Pero, sea como fuere, de todas, todas, las mujeres salían ganando.
Años después caí en cuenta de que ellas creían que lo que tienen entre las piernas es algo que TODOS los hombres desean, y que por lograr conseguirlo harían lo indecible. No importa que fueran tuertas, cojas, gordas, esqueléticas o malencabadas [2], TODAS creían eso como si fuera un dogma de fe. Ninguna podía suponer siquiera que hubiera un hombre capaz de rechazar una oferta amorosa de su parte, pues si la mujer se sabía fea, entonces, en su opinión, su valor residía en su belleza interior. Pero cuando su belleza exterior era notable, entonces la interior ni se mencionaba.
Tal vez la creencia de que lo que las mujeres tienen entre las piernas es algo que TODOS los hombres deseamos, y que, por tanto, ninguno rechazaría jamás la oferta de la posibilidad de obtener ese “tesoro escondido”, dio lugar entre muchas mujeres a la también creencia de que la entrega de ese preciado “tesoro” era lo que ellas tenían que aportar al matrimonio; el hombre tenía que poner todo lo demás.
Tal vez eso funcionó hace muchos años cuando las mujeres se mostraban forradas de arriba hasta abajo y la sola visión de un simple tobillo femenino era para un hombre un logro de alto valor afrodisíaco, y los acercamientos sociales entre novios tenían lugar bajo férrea vigilancia de la madre u otro familiar de la novia, etc. Pero hoy día, ¡por favor!
Sin embargo en el “hoy” —pues me refiero a hace apenas una década— vivió en El Paso una dama, casi enana, que ni en sus 15 tuvo atractivo físico alguno, por lo cual ningún hombre la cortejó, y permaneció solterona hasta su muerte. Era una de esas mujeres acerca de las que en Venezuela los hombres solemos decir que “Ni con uno prestado”, o sea, que el hombre que así se expresa declara que a esa mujer no le haría el amor ni con un pene prestado.
Ya en sus 60 y tantos, esta solterona sufrió una seria complicación y —acompañada de otra dama, por supuesto— tuvo que ir a una detallada revisión ginecológica. Cuando salió de ese para ella tan horrible trance, llorando a lágrima viva le decía a su acompañante,: “¡Tantos años tapándome y tapándome, para que ahora vengan a refistoliarme [3] toda! ¡Y no uno, sino tres hombres!”.
Esto me lo contaron como chiste, pero a mí me produjo ganas de llorar, pues, ¿qué carajo creía esa mujer que eran sus genitales? ¿El Santo Grial? Su queja no era porque le dio vergüenza abrirse de piernas —por usar la expresión popular— sino por tener que “rendirse” y acceder a que un hombre viera sus genitales, a desvelar el “sublime” secreto por tantos años guardado (aunque ni ella sabía para qué), y mostrar lo que, en su opinión, TODOS los hombres estaban locos por ver,… y por algo más. ¡Pobrecita! ¡Ni con uno prestado!
Tal vez por esa convicción acerca de lo irresistible y valioso de su atractivo personal, cuando una mujer se prenda de un hombre y éste no le corresponde, o le corresponde y después la deja, le crea a ella una situación de verdadero trauma, porque si bien los hombres asimilamos como normales los rechazos amorosos, las mujeres no.
Y si el hombre que las rechazó lo hizo para irse con otra, ¡ahí arde Troya! ¡Eso sí que a la pobre le resulta intolerable! Que él la deje, ya le es intragable, pero que la deje POR OTRA escapa a toda posibilidad de la más mínima aceptación. Tal vez porque la hace sentir derrotada por otra MUJER, y eso le resulta del todo intolerable.
Sin embargo, parece como más lógico que la reacción fuera al revés, pues si ella fue dejada por otra, cabe pensar que el hombre que la dejó le vio a esa otra más valor que a ella. Pero si fue dejada de plano, sin que hubiera otra, entonces cabe pensar que el hombre que la dejó no le vio a ella valor ninguno, y que aplicó lo de que es mejor estar solo que mal acompañado. Pero no, con las mujeres eso no funciona así.
Por esto, y como no creo posible, ni muchos otros lo creen tampoco, me parece de una hipocresía sin nombre el que cuando una mujer decide poner punto final a una relación amorosa con un hombre, le proponga a éste que queden como amigos; pero cuando es él quien toma esa decisión, no hay para ella amistad posible: u obtiene de él lo que ella quiere, o será su enemiga jurada para siempre. Por éste, y por detalles como éste, es por lo que no creo posible una verdadera amistad entre hombre y mujer,
Lo paradójico y hasta patético es que, a pesar de que la tan cacareada emancipación femenina ha dado lugar a que el sexo sea un producto “no regulado”, gratuito y de consumo masivo, aún hay muchas mujeres que siguen pensando así acerca de su “tesoro”, y siguen mostrándose incapaces de encajar el rechazo amoroso, lo que sugiere que se trata de una incapacidad no tanto cultural como genética.
Las muchas veces que fui rechazado ─incluso en el caso, poco frecuente, de mi primer amor─ me lo tomé con filosofía y apliqué mi principio de que no quiero conmigo a quien conmigo no quiere estar, pues lo contrario sería de mi parte imposición, abuso y falta de dignidad. Pero cuatro veces he sido yo quien ha rechazado, quien ha cortado una relación amorosa, y con ello me gané, que yo sepa, tres enemigas.
¿Y por qué no cuatro? se preguntará el lector. La respuesta es que en uno de los casos puse punto final porque yo me había drogamorado, pero ella —¡a Dios gracias!— no quiso llevar nuestra relación al próximo y lógico paso, con lo cual me permitió ganar tiempo y ánimos para zafarme de la droga. En cuanto me vi libre, me alejé sin más.
Pero bastó que yo me retirara para que comenzara de parte de ella un inusitado interés por mí, con un proceso de insinuaciones, mensajes, ofertas, petición de favores y otras trampitas cuya evidente finalidad era conseguir que yo volviera. Como nada de eso le dio resultado, y de vez en cuando vuelve a la carga, supongo que aún no me ha puesto en la lista de sus enemigos.
O sea, que hasta en casos así, en los que las mujeres deberían aceptar de buen grado que el hombre se retirara ya que ellas no quieren seguir adelante, no aceptan la ruptura,…. a menos que, como niñas mimadas, sean ellas quienes la causen, claro.
¿Vendrá de ahí eso de que las mujeres siempre tienen la última palabra?
***
[1] Coladita: Perdidamente enamorada.
[2] Malencabada: Persona de cuerpo carente de proporciones armoniosas, torcida o contrahecha. Palabra del Léxico Pasense que he recopilado.
[3] Refistoliar: Meterse alguien a ver, buscar o averiguar, sin invitación o con intenciones aviesas. Palabra del Léxico Pasense que he recopilado.