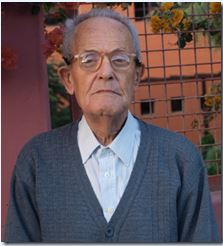08 abril, 2014
Sebastián de la Nuez
Antonio Ojeda era joven en 1947, en plena época franquista, y, además de joven, era Canario.
Se sabe que en cierto momento hubo viviendo en Venezuela unos 400 mil Canarios inmigrantes, trabajando, fundando futuro de este lado del charco. Se dedicaron a la agricultura, al comercio, a los viajes y mudanzas; a comer gofio «La Lucha» y a reunirse en los hogares canario-venezolanos. He aquí la particular aventura de Antonio, uno de tantos, y su esfuerzo por un destino. Toda esta historia resulta, a final de cuentas, una gran paradoja.
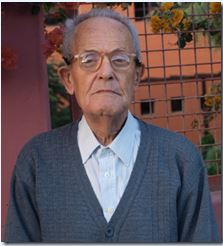 Antonio Ojeda frente a su casa hogar en Vecindario (Las Palmas, Canarias), a finales de 2013.
Antonio Ojeda frente a su casa hogar en Vecindario (Las Palmas, Canarias), a finales de 2013.
Hoy, aun cuando el fenómeno del retorno se ha profundizado por todo lo que ya sabemos, deben quedar en Venezuela unos cuantos miles de Canarios, y sus hijos y nietos, con raíces muy profundas. Este amorío entre islas y país ha sido productivo, y la historia continúa: no en balde en Canarias llaman a Venezuela «La octava isla».
Me gusta contar esta historia aun cuando sé que ha sido tema de ensayos y narraciones diversas a lo largo y ancho de las décadas pasadas. Incluso hay un libro, «Al suroeste, la libertad», que alguna vez escribió un locutor de TV llamado Javier Díaz Sicilia, también Canario, donde relata los viajes arriesgadísimos, en los años cuarenta y principios de los cincuenta, de Canarios cruzando el océano en lanchones o veleros, desesperados por escapar del franquismo y de la miseria de la posguerra.
Me gusta contarla desde la individualidad de Antonio Ojeda, porque es mi padrino de confirmación y porque representa, creo, parte fundamental del país que ha debido seguir siendo Venezuela. pero que no siguió siendo porque en algún recodo del camino se desvió.
Ojeda ha sido un hombre de bien, trabajador, agudo en sus observaciones; amante de la soledad, mientras ha cargado como un leve saco su aliento de bonhomía. Uno de esos miles de emigrantes que encontró en Venezuela más que hospitalidad y una oportunidad de convertirse en hombre próspero: un mundo de querencias.
Ahora, que lo he visitado en un hogar de ancianos, veo la película casi completa. Esa casa-hogar, en Las Palmas, es una especie de hotel cuatro estrellas con todas las comodidades, donde lo cuidan como merecen ser cuidadas las personas que corren el riesgo de resquebrajarse con un soplo. Estuve con él hace poco. Está en un lugar llamado Vecindario, a unos 20 kilómetros de la capital de la isla.
Antonio sí ha tenido el privilegio de ver la película de manera amplia, en primeros planos y también en perspectiva panorámica, desde el blanco y negro al tecnicolor.
~~~
Había estudiado en la Escuela de Comercio de Las Palmas, de modo que buscaba empleo para independizarse de su familia.
En España siempre se han acostumbrado las oposiciones para optar a un cargo, y él lo estaba intentando hacia 1946, aunque sin éxito. Corrían tiempos difíciles, y un contingente de españoles emigraba con o sin familia a América en busca de oportunidades para mejorar sus vidas. Era lo de hoy, pero en sentido contrario.
Antonio tampoco podía ser candidato a trabajar para el Estado puesto que no había ido al cuartel, o sea, no había cumplido el servicio militar: estaba incapacitado, pues de niño, jugando fútbol, se partió una pierna. Como no circulaba correctamente la sangre en esa pierna, y él se hallaba en pleno desarrollo, un pie le creció más que el otro y eso le produjo cojera.
Años después, en el Hospital San Juan de Dios, de Caracas, le corregirían totalmente ese problema.
En vista de que le era difícil conseguir trabajo en su propia tierra pensó irse a Fernando Poo, una colonia española —posteriormente, provincia— en África, conocida también, o más tarde, como Guinea Española.
Pero allí no se necesitaban contadores, sino carpinteros, plomeros, mecánicos. Lo que se le hacía fácil era, más bien, el oficio de barbero, y en eso estuvo unos meses, aprendiendo con la intención de marcharse y ejercer de barbero en Fernando Poo. En el ínterin se le acercó alguien y le habló de un barquito que zarparía hacia América.
~~~
No recuerda cuánto pagó finalmente por el pasaje, pero sí que se trataba de comprar la nave entre todos los viajeros; no alquilarla ni adquirir un boleto.
Entre los pasajeros había, además de Canarios, peninsulares, mexicanos e incluso algún venezolano. Era necesariamente un grupo silencioso. Nadie sabía nada de los demás; cada quien tenía un enlace, y ya.
Se reunió dinero para comprar el pesquero, de nueve metros de manga por tres de eslora, de nombre tan silvestre como «Andrés Cruz». Era de una vela, y del tipo utilizado para la pesca por el litoral de África. Por la descripción de Antonio, era una cosa esmirriada con una cabina donde había un depósito de sal para conservar la carga de pescado.
En verdad, el viaje se preparaba para sacar de España a un individuo apodado El Corredera, que al final no apareció, pero ya el destino para tripulación y pasaje estaba marcado.
En cualquier caso, y aunque sólo sea por añadir otro elemento a esta epopeya, Juan García Suárez, alias El Corredera, había nacido en Telde, pueblo de Las Palmas, y cargaba mala fama de izquierdista y rebelde, de modo que a la sazón se movía en la clandestinidad. Wikipedia recoge, incluso, que ni siquiera está claro su pasado izquierdista, o que luchara frente al alzamiento militar del 18 de julio de 1936. Sí parece ser que, llamado a filas (como tantos jóvenes de su generación), rechazó su incorporación y fue declarado prófugo. Por eso huía.
El barquito estaba equipado con una cocinita sobre cubierta, un tambor de agua, pan bizcochado (bizcochar es recocer el pan para que se conserve mejor) y algo de gofio, el alimento de harina tostada de trigo o millo tradicional de Canarias. Con eso tendrían que cruzar el Atlántico.
Entre el pasaje iban dos fotógrafos profesionales peninsulares de los que se paseaban por las playas haciéndose unas pesetas para sobrevivir. Le pedían su dirección al cliente y le enviaban la foto a su casa. Ambos dieron sus cámaras como pago para viajar. Uno de ellos se llamaba José Luis Blasco.
Una tarde alguien le dijo a Antonio “Vamos”. Él contestó que antes debía ir a despedirse de sus padres, pero no pudo. Eran cerca de las once de la noche cuando llegaron al puerto detrás del mercado; al ver la precariedad aquella donde habrían de montarse unas treinta personas, Antonio quiso devolverse. ¿Cómo cruzar el mar en ese cascarón?
—Yo era estudiante, y tú sabes que en esa época uno tiene la cabeza llena de grillos, pero yo tenía conciencia de lo que era aquello, —me dijo durante nuestra conversación en Vecindario.
Con sus manos trazó en el aire una maqueta imaginaria: una especie de caja de fósforos donde hay una cabina con catres para el patrón del barco y su timonel o grumete; en el centro, el depósito de sal ya mencionado, cuya parte baja da paso a un hueco en las profundidades del velero para hacinarse y tratar de dormir dentro del sofoco.
Arriba, en la cabina y del otro lado del depósito de sal, dos catres más para marineros o lo que fueran.
Había alguna comodidad extra: en proa, un par de camarotes reservados para la única mujer a bordo y sus dos niños; en realidad, niño y niña. No eran hermanos sino primos, porque sólo uno de ellos era hijo de la señora. Una mujer, por cierto, muy buena moza que habría de prender cierto fuego durante las estrecheces del trayecto.
Cuando Antonio bajó al hueco donde habría de dormir en lo sucesivo se encontró con gente que ya llevaba una semana encerrada allí. Al entrar y aspirar aquel aire quiso levantar la escotilla para salirse. Ahogado, perturbado y a punto de vomitar, se sentía morir, pero lo conminaron a quedarse quieto.
Con su memoria casi intacta evoca una sensación de taponamiento: tal es el verbo que utiliza, taponar. Alguien allá afuera, en cabina, taponó el depósito de sal para que los de abajo se quedaran bien aislados, bien silenciados por un rato.
El barquito estaba correctamente matriculado, y alguien había pedido el debido permiso para ir a la costa de pesca, como era de rigor. Pero, por norma, agentes de la Comandancia de Marina echaban un vistazo antes de dejarlos zarpar. Por lo tanto, Antonio y sus compañeros de encierro no podían dar señales de vida hasta tanto terminase la visita. “Sólo cuando sientan tres golpes arriba podrán salir”. Efectivamente, aguantaron allí encerrados, incluso los niños.
Cuando por fin salió a cubierta y vio alejarse las luces de San Cristóbal, la zona de la ciudad aledaña al puerto, pensó que jamás volvería a verlas.
Así enfilaba la negra mar este cascarón llamado «Andrés Cruz». En su interior, algunos poseídos de fiebre comunista cantaban La Internacional. A Antonio se le quedó grabado para siempre el subir y bajar sobre las olas, la línea del horizonte que parecía no tener fin, la tortura de permanecer horas allá abajo, en el hueco: no podían estar todos en cubierta al mismo tiempo, pues el barco podía voltearse si el peso no estaba bien repartido. El timonel, situado para su trabajo en la parte de atrás, era un viejo lobo de mar.
Entre los pasajeros había un individuo de nombre Lino López García, secretario de la juventud comunista de Las Palmas y perito aparejador. Con un carpintero había mandado a hacer un sextante, un instrumento de precisión que implica cierta especialización. Pero, como no había tenido dinero para comprar uno de verdad, se las apañó de este modo con su carpintero, y aquello era su particular aporte al viaje: un sextante de dudosa calidad para saber el rumbo en medio del mar.
Todos los días a mediodía miraban el aparato para señalar el camino, y en aquel barquichuelo confiaban en el fotógrafo Blasco para la tarea, pues aseguraba conocer de náutica. Antonio vio que Blasco se había agenciado un libro sobre el asunto y que por el camino lo iba leyendo; hasta allí llegaba su sabiduría en tal materia.
~~~
Pasaron los días y no veían sino mar y cielo. Para hacer las necesidades cada quien se ponía como pudiera en popa y de espalas al mar, preferiblemente de noche. Al principio Antonio pensó que moriría reventado, tanto tiempo pasó sin dar del cuerpo. Pero, ¿qué iba dar del cuerpo si en verdad no había comido nada?
Durante la primera noche, una ola asesina había arrasado con la cocina en cubierta, y el pan bizcochado estaba completamente empapado. Por otra parte, el agua dulce no se podía tomar, o se tomaba con mucha repugnancia, pues la contenían unos bidones que antes fueron para gasolina o kerosén, y no habían sido bien lavados.
Con el tiempo y el arrejuntamiento empezaron a incordiarse entre sí. Había un estraperlista entre ellos que había pagado el pasaje a algunos, y eso al parecer creó conflicto, o ésa fue la impresión que tuvo Antonio al escuchar sus conciliábulos. Además pesaban los asuntos ideológicos.
El otro problema era la única dama en el barco. Viajaba en busca de su esposo que se había ido adelante, a la Argentina, o al menos ése es el sitio que cree recordar Antonio. Las cosas se pusieron difíciles cuando el patrón del barco —un individuo que, fiel a su oficio, llevaba prolija barba y ofrecía un aspecto rudo—, se enamoró perdidamente de la mujer.
El hombre trazó una raya ante los camarotes de la mujer y los niños, y amenazó con asesinar a cualquiera que osara traspasarla; temía, a todas luces, que alguien más se dispusiera a conquistarla. No pasó nada en realidad porque el escenario era demasiado público.
Antonio, quizás para darse ánimos a sí mismo o apaciguar el ambiente, recitaba en ocasiones un soneto: “He dejado atrás las cuerdas que me ataban…”. Cierto: todos habían dejado atrás sus cuerdas. Pero adelante lo que se les ofrecía era sólo la inmensidad azul o negra.
Notaba hacia él cierta animadversión de parte de varios de sus compañeros de viaje; gente gruesa e ignorante con la cual era mejor estar a bien. Recuerda discusiones como peleas de perros. Por ejemplo, se suponía, y así había sido acordado, que al llegar a destino sería vendido el barco, y a cada quien le correspondería una alícuota de la suma obtenida por tal venta. Pero allí vinieron resquemores: unos habían puesto más que otros y querían, por lógica, ser resarcidos proporcionalmente.
~~~
En una carta dirigida a sus padres, en un tono poético que quizás copió mentalmente de alguna lectura instalada en su subconsciente, les hablaba con encendida nostalgia del viaje que emprendería, de la soledad que ya sentía, de la incertidumbre ante la partida. Un poco cursi para un joven de hoy en día, pero en aquellos tiempos las líneas que rememora Antonio, y recita como un bardo, han debido arrancar lágrimas a cualquiera.
En su pequeño departamento del barrio de Vegueta —en la capital de Las Palmas, adonde se había mudado por cercanía con su instituto—, solía visitarlo su hermano menor para dejarle algún dinero para su sustento, de parte de sus padres. Éstos vivían en Arucas, donde nacieron los dos hijos.
Un día, al pasar por el lugar para dejarle la mesada, el hermano menor encontró vacía la habitación de Antonio, y aquella carta sobre la cama. Los padres la leyeron tanto, y lloraron tanto cada vez que la leían, que terminaron rompiéndola en pequeños pedacitos para quitarse de encima ese karma.
Pero hay cierta incongruencia en el relato de Antonio, pues si antes narró su intempestiva marcha luego de ser abordado por alguien que le dijo “Vamos” y que prácticamente lo arrastró al puerto, ¿cómo es que la carta fue hallada luego por el hermano, en su cama, a manera de despedida?
Lo más probable es que, en verdad, su arribo al puerto no fuera repentino; es muy posible que supiera de antemano la fecha de la partida pero que, a última hora, y ya en el barquito, se arrepintiese.
~~~
Pasó más de un mes de travesía hasta que al fin divisaron un barco a lo lejos; fue un alivio. El desespero había venido creciendo porque, al no avistar embarcación alguna durante semanas, a aquellos viajeros primerizos, bajo la conducción de un barbudo capitán enamorado, les asaltó el temor de estar perdidos; quizás no les faltase razón.
Aquel día, todos tuvieron los ojos pegados de la línea del horizonte, siguiéndole la pista al barco hasta que, por fin, al anochecer su perfil se fue haciendo cada vez más grande “…y cuando nos dimos cuenta estaba al lado nuestro”.
Una mole gigantesca. El barco se llamaba «Isaac M. Singer», carguero que se dirigía desde Norteamérica a Argentina. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la velocidad y desde él tiraron redes por el costado que daba al barquichuelo de los aventureros. Antonio miró de proa a popa y no divisó a nadie. Desde su punto de mirada aquello era una especie de planeta bajado del cielo. Al narrar el episodio recuerda lo que pasó por su cabeza en ese momento: “Era horrible saber que estabas metido en una cascarita de nuez”.
Con un altavoz les preguntaron qué necesitaban. Contestaron que necesitaban comida, pero que no tenían con qué pagar. “Si nos dan fiado, les agradeceríamos algo de leche por los dos niños y la señora que llevamos… A los demás no nos importa, pero al menos hay que salvarlos a ellos”.
Antonio agrega: «¡Imagínate decirle eso a un capitán en alta mar! Dio orden de que nos surtieran de todo».
Entre otras cosas, les bajaron una gran pieza de res que, al descargarse, hizo estremecer el barquito de cabo a rabo. Además les bajaron embutidos que no se conocían todavía en Canarias, cigarrillos, chocolates,…. Y se escuchó una voz por el altoparlante: «Mis hermanos españoles… Yo también soy español, de Puerto Rico».
Atendiendo a la situación en que estaban, les tiraron como diez o quince cajas, por si acaso el viento hiciera que algunas cayeran en el mar; pero no,
cayeron todas dentro del barquito. Desde el carguero ofrecieron izar a bordo a quienes quisieran, asegurándoles pasaje seguro hasta Argentina. Pero ni uno siquiera se quiso ir.
El vaivén de las olas alrededor del barco los empujaba con fuerza hacia la quilla de éste, y los hombres debían evitar a toda costa el choque. Cuando el «Isaac M. Singer» encendió su hélice, ya para disponerse a partir, se formó un gran remolino, peligrosísimo para el «Andrés Cruz», y, de inmediato, los del Singer tuvieron que parar la hélice. Entonces, desde arriba lanzaron un grueso cable, los hombres se agarraron a él, y de este modo el barquito fue empujado hacia la proa del «Isaac M. Singer», lejos de su hélice.
Ya era de noche cuando vieron alejarse al barco salvador, pero Antonio recuerda ese momento, en que había buena luna, y recuerda también cómo se quedaron mirando con añoranza aquella mole haciéndose pequeñita.
Los peligros no habían terminado.
En algún lugar sobresalía una palanca que nadie debía tocar, se utilizaba para achicar el agua que, durante la pesca, al parecer se deposita inevitablemente en el fondo en este tipo de pesqueros, pero alguien la manipuló y salió un chorro de agua. Pensaron que el final estaba cerca: ¡se irían a pique, inundada la cubierta por el agua que salía de las entrañas del barquito!
Sin embargo, no era para tanto. No era que el barquito hacía agua, sino que unas panelas de hielo de reserva en su interior se habían derretido, y, al ser accionada la palanca, había hecho erupción el agua represada.
Otra vez se mojó la despensa, incluyendo los embutidos, y otra vez estaban destinados a pasar hambre. Por añadidura, la magra vela estaba estropeada, aunque todavía servía.
Al estudiar las anotaciones que les habían pasado desde el Singer, cayeron en cuenta de que, por la ruta que habían seguido antes de encontrarse con ese carguero, el «Andrés Cruz» iba derechito al Polo Norte. El sextante construido por un carpintero los llevaba a la perdición.
Rectificaron, y a los dos o tres días vieron una islita. A poco de eso avistaron un grupo de pescadores a quienes preguntaron dónde se encontraban; les dijeron que entre Martinica y otra isla cuyo nombre Antonio no recuerda con precisión. En todo caso, estaban cerca el final de la travesía, del azar, de la tortura por la falta de agua o su mal sabor.
Teniendo como referencia a Martinica volvieron a corregir rumbo. Recuerda Antonio que les daban ganas de bajarse, zambullirse y empujar aquel bote esquelético que apenas se movía, sin brisa y con una vela que no funcionaba como era debido.
En algún momento se dieron cuenta, al anochecer, de que se acercaban a tierra firme, y temieron encallar en la penumbra. De nuevo, una ayuda providencial: ahora de pescadores.
A éstos les dijeron que se dirigían al puerto de Venezuela, pues ni siquiera sabían el nombre de La Guaira, y los pescadores señalaron hacia el oeste: «¿Ven aquella curva que hace la costa? Luego de doblarla sigan y conseguirán el puerto».
Se enteraron entonces de que aquel primer punto que habían alcanzado se llamaba Los Caracas, y fueron advertidos de que a su destino final no llegarían sino al día siguiente.
En efecto, así fue. Pero en aquella zona minada de barcos de todo calado corrían peligro. Llevaban una provisión de luces de bengala para estos casos —gracias a Dios, se había conservado en buen estado— e hicieron uso de todo el cargamento para formar el mayor escándalo posible.
Un barco se les arrimó, y desde él echaron un cable a tierra. Advertida la guardia costanera de la llegada de los refugiados desahuciados, de la Comandancia mandaron un buque práctico, a los que se les llama así por extensión del nombre del cargo de marino que, de manera transitoria, guía a los barcos en aguas peligrosas o de intenso tráfico.
Sin embargo, el práctico no los encontró, y en realidad el «Andrés Cruz» todavía andaba muy lejos. Al fin fue encontrado y remolcado hasta una especie de ensenada que hacía las veces de puerto. Era día de fiesta nacional en Venezuela.
No les fue permitido bajar a todos en un primer momento, pero sí a los niños con la señora, y también a Antonio, por su pierna. Estaba todo el mundo pendiente en aquel puerto: gente morena, expectante, preguntona, curiosa. En el puerto o en la propia Comandancia, en el trayecto y por las ávidas miradas de la gente, Antonio vio por primera vez en su vida de lo que es capaz un pueblo solidario actuando en masa.
—Antonio, ¿estás preocupado?, —le preguntó Blasco una vez que pudieron bajar todos y esperaban alguna decisión oficial sobre dónde pasar la primera noche.
—No, lo que pasa es que mañana nos vamos a Caracas, y no sé…
—Mira, no te preocupes, —lo interrumpió el fotógrafo que había jugado el papel de manipulador del sextante inservible.
Blasco estaba entusiasmado, no parecía para nada cansado ni apocado ante el cúmulo de acontecimientos y personas que les había caído encima tras el arribo, y agregó con mirada risueña:
—Mañana despachamos a toda esa gente a Caracas y seguimos nosotros en el barco por el Orinoco, porque todavía hay cosas que descubrir por allí.
Blasco finalmente no siguió rumbo al Orinoco —y mucho menos Antonio—. pero a cambio se convirtió en un maestro del reporterismo gráfico y estuvo a un clic de recibir el premio Pulitzer quince años más tarde, cuando cubrió uno de los alzamientos más sangrientos que se hayan dado en Venezuela: El Porteñazo.
El 02 de junio de 1962 —cuenta la reseña en la página web del Últimas Noticias, periódico para el cual trabajaba— ocurrió ese alzamiento militar contra el gobierno de Rómulo Betancourt, y un contingente de hombres tomó la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo:
“Las fuerzas leales al Gobierno reaccionan con rapidez y asaltaron la ciudad portuaria. Dos fotógrafos venezolanos, José Luis Blasco, de Últimas Noticias, y Héctor Rondón, de La República, lograron colarse con las unidades del batallón Carabobo que avanzaban por las estrechas calles de la ciudad. En el sector conocido como La Alcantarilla fueron emboscados por fuerzas rebeldes y se produjo el enfrentamiento más sangriento de la revuelta.
Allí estaban Blasco y Rondón, y con sus cámaras captaron, en impactantes imágenes, los momentos más duros de la refriega. Su valor y profesionalismo les permitieron hacer una serie de fotografías únicas e invaluables que a Héctor Rondón le valieron el World Press Photo del año 1962, y el Pulitzer del año 1963”.
Así es el destino. A Rondón, cada vez que le preguntaban sobre su famosa foto y cómo la hizo, no hacía sino darle crédito a Blasco, ya un profesional de renombre y mayor que él; pero, en realidad, Rondón no hizo sino seguir a Blasco en el riesgo del tiroteo, e imitar sus pasos. Sin embargo, el premio fue para el alumno y no para el maestro, pues la foto del sacerdote sosteniendo en brazos a un militar malherido le dio la vuelta al mundo, y permanece como un testimonio de la valentía y de solidaridad de un clérigo que, en medio de una guerra desatada, trata de preservar lo más sagrado.
Tras la llegada a Caracas, cuando pernoctaron en la residencia del sector Sarría —donde debían permanecer los inmigrantes en cuarentena por regla del gobierno perezjimenista—, Antonio tuvo otra idea: montar un laboratorio fotográfico; Blasco le enseñaría los pormenores del revelado, mientras el propio Blasco saldría a tomar fotos como solía hacerlo en las playas de Canarias (aunque era valenciano, se había radicado en las Islas).
Pero tampoco llegaron a eso; cada quien tomó su camino, y Antonio comenzó a trabajar en la agencia de publicidad de un colombiano, en la esquina de Socarrás (Caracas). Su primer estipendio fue de 8 bolívares por día. Recibió 24 bolívares por tres días que había trabajado en su primera semana, y salió a la esquina de Socarrás, en la parroquia de La Candelaria, con el mundo dándole vueltas en la cabeza; hasta el día de hoy no sabe cómo no lo atropelló un carro.
En aquella Venezuela, aún en dictadura, encontró una buena sociedad que lo cobijó y lo adoptó.
Españoles y Canarios huyeron de un país que no ofrecía sino hambre y limitaciones. Huyeron, quizás algunos sin plena conciencia de ello, del general que se había llevado tan bien con Hitler y que convertía a la Guardia Civil en un cuerpo terrorífico frente a la población. Huían de La Falange de Cara al Sol.
Fuente
Cortesía de Antonieta Rodríguez
Artículo relacionado: