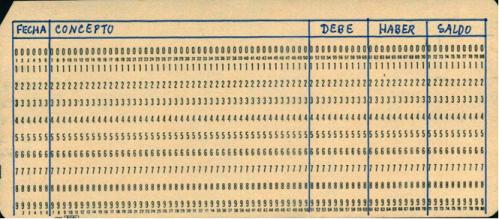04-06-2006
Carlos M. Padrón
Juancho era un tipo íntegro, un buen amigo en quien destacaban la chispa y la socarronería propias del campesino canario. Parco de palabra, tímido, y con un gran atractivo para las muchachas, que se le insinuaban de una forma que, por sin tapujos, era muy poco frecuente en la sociedad de la época.
A comienzos de 1957, atravesando La Cumbre Nueva, que recorre la isla de norte a sur como si fuera su columna vertebral, Juancho y yo fuimos caminando desde El Paso a Breña Alta a ver los desastres que una tromba marina había causado en sólo una noche. Luego, y siempre caminando, continuamos a Santa Cruz de La Palma.
Mientras bajábamos por una acera de la Calle Real notamos que por la otra acera subía una muchacha acompañando a una niña, y que, ya desde lejos, la muchacha, una belleza de joven, tenía sus ojos clavados en Juancho de forma tan obvia que resultaba hasta chocante.
Me puse a observarlo para averiguar si devolvía las miradas, pero no; después de que tropezó con la abierta invitación de ella, Juancho se inhibió y, con un ligero sonrojo y apenas observándola por el rabillo del ojo, siguió bajando por la acera ignorando totalmente a la muchacha y fingiendo que nada estaba pasando. Pero a medida que nos acercábamos, ella lo miraba con más insistencia y, sin embargo, Juancho no cambió en nada su actitud de fría indiferencia, una situación que, además de envidia, me hizo sentir vergüenza por el desaire que implicaba.
Cuando la muchacha y la niña quedaron a nuestras espaldas, detuve a Juancho tomándolo por un brazo y, bastante molesto, le dije:
—¿Cómo es posible que hayas tratado así a esa muchacha? ¿¡No se te ocurrió hacer otra cosa!?
Su respuesta, sin inmutarse, dicha sin alterar su marcha y con la sonrisa pícara que adoptaba casi siempre, fue:
—Me miró, la miré; nada me dijo, nada le dije.
Así era Juancho, y por esas peculiaridades suyas, yo le echaba mucha broma.
Cuando en 1957 me fui a Santa Cruz de Tenerife a trabajar y estudiar, nos escribíamos con frecuencia y, por supuesto, nos reuníamos cuando yo iba de vacaciones a El Paso.
A comienzos de 1961, cuando desde Caracas nos llegó a Canarias la invitación para que todos —mis padres, mis hermanas y yo— viniéramos a Venezuela, me llegó también de El Paso una noticia que me dejó perplejo: mi madre, mujer por demás conservadora y comedida que para entonces tenía 56 años (ya una vieja en aquella época y en aquel medio), ¡se había disfrazado en Carnaval y había ido al baile de máscaras en Monterrey!.
Yo no podía creerlo, y aún hoy no me explico qué pudo ocurrirle para que ella hiciera eso. La única explicación que encuentro es que la ilusión del viaje a Venezuela y la consiguiente euforia sacaron a flote una oculta faceta de su personalidad. Pero es el caso que sí, se disfrazó, no recuerdo en combinación con qué otra mujer, amiga y vecina, y con ésta y con la venia de mi padre, pero sin él, se fue al baile de máscaras en Monterrey, que era para entonces la mejor pista de baile, techada y al descubierto, de toda la isla.
Una vez que acepté este primer paso, el resto sí pudo entenderlo. Al llegar al salón, a mi madre le surgió la tremenda duda de a quién buscar por pareja, y de pronto vio a Juancho que, por su timidez, estaba parado solo al borde de la pista. Se fue directamente hacia él, lo engatusó y, seguramente porque Juancho creyó que la dama que de esta forma lo había abordado era una de sus múltiples admiradoras que envalentonada por el anonimato que le daba una careta decidió hacer algo más que dedicarle sugerentes miradas, se pasó bailando con ella todas las horas que mi madre quiso, hasta que ella le dijo que tenía que irse “porque su madre no le había dado permiso para estar en el baile más tiempo”. Y Juancho se tragó todo el cuento.
Haciendo pesquisas averigüé que para entonces ya Juancho sabía con quien había bailado —¡con razón el tipo no me había escrito ni siquiera en respuesta a mis cartas!— y también lo sabía todo el pueblo, que le hacía víctima de sarcasmos a granel.
Ante esta “primicia periodística”, puse manos a la obra y, desempolvando mi tendencia a la poesía sarcástica (que me creó más de un problema con el o la protagonista de algunas de mis composiciones, de las que espero publicar algunas), le escribí y mandé por correo un “poema” del que copio la parte alusiva al incidente del baile con mi madre:
../…
Hoy con gozo sin igual
alegre mi pecho ensancho
para cantar a Don Juancho
su “hazaña” de Carnaval.../…
Recuerdo que, siglos hace,
larga carta te envié
y que esperando quedé
respuesta que no ha llegado.No sé qué te habrá pasado
ni por qué obras así
ni por qué te ha rodeado
silencio tan prolongado
siendo ello raro en ti.Sólo sé que mi cariño
por tu silente persona
es tan grande que perdona
este olvido en que me has puesto.Y es solamente por esto
que hallándome emocionado
al saber de tu proeza,
de la gloria y la grandeza
que en Carnaval te has ganado,
quiero cantar, inspirado
—secundando los clamores,
los vítores y las flores
que hoy te ofrenda la gente—
a esa hazaña imponente,
a esa rara virtud
de tu vista perspicaz
que con fiel exactitud
conoció la “juventud”
que ocultaba un antifaz.¡A ti, pues, clarividente,
trémula mi voz en llanto
al admirar honor tanto,
te envío hoy, reverente,
este “saludable” canto!:“No bailes en Carnaval
con ninguna disfrazada,
pues te arriesgas a danzar
con senecto carcamal,
con feto descomunal,
con macho o mujer casada.Y por obrar sin cordura
y no bailar cara a cara,
tendrás máscara más cara
que tu más cara locura.¡No bailes en Carnaval!
¡Prívate de tal placer!
No bailar, aunque te duela,
es mejor que ir a caer
en pareja de mujer
que podría ser tu abuela”.